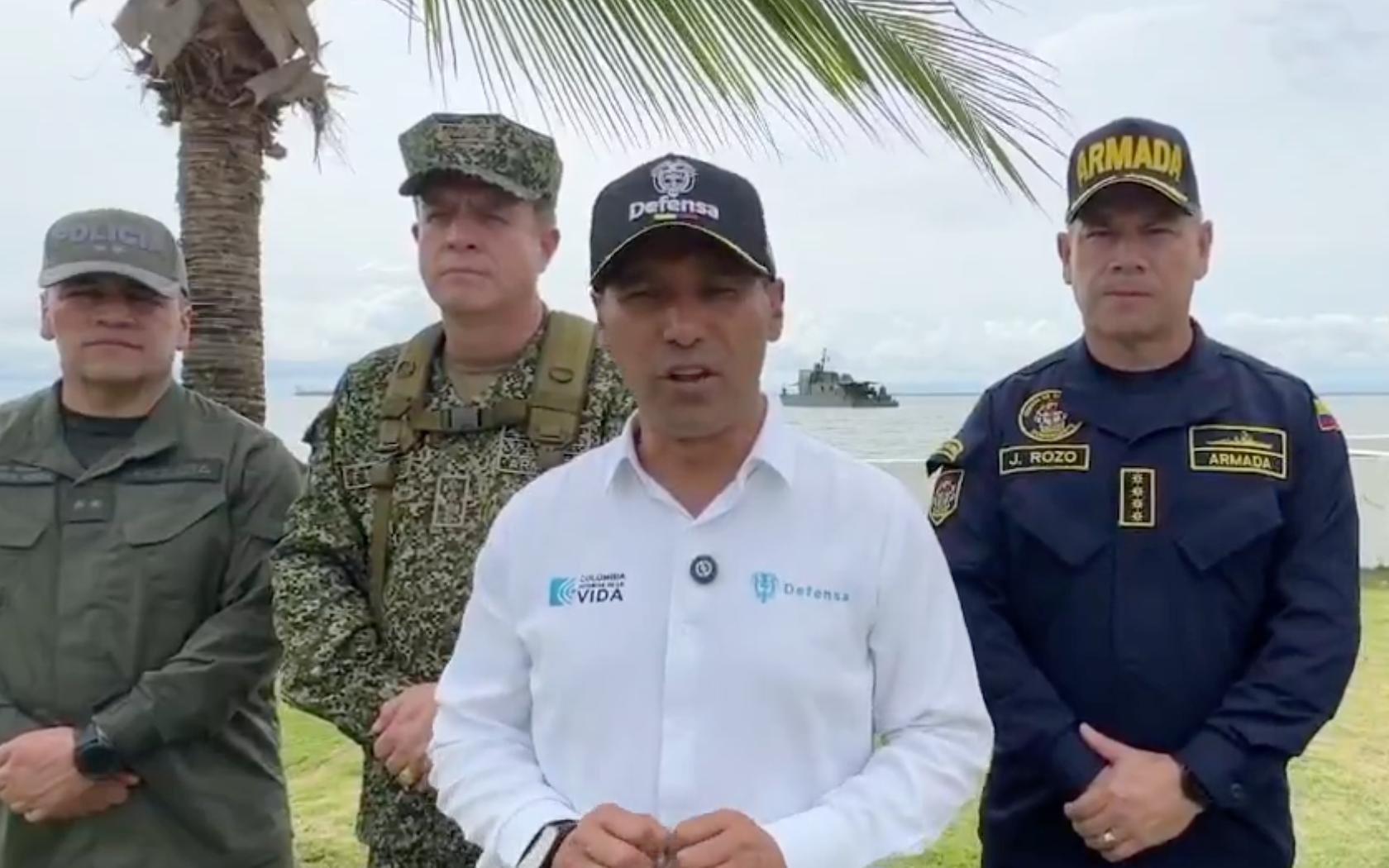Cada 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia en Argentina, una fecha que no solo evoca la firma de un acta, sino una decisión política definitiva: cortar para siempre los lazos con la monarquía española. El año era 1816, y en un mundo convulsionado por las guerras napoleónicas, el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Aquel día se selló el destino de una nación en formación. En medio de tensiones internas, ausencias notables y un clima de incertidumbre regional, los diputados presentes levantaron la voz en nombre de sus pueblos y rompieron vínculos no solo con el rey Fernando VII, sino con cualquier otra potencia extranjera. Lo que sucedió aquel 9 de julio sigue resonando más de dos siglos después.
Una nación sin rey, pero aún sin libertad
Tras la Revolución de Mayo de 1810, el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata quedó en una especie de limbo político. Si bien ya no obedecía al virrey español, tampoco tenía una figura institucional clara que representara su soberanía. La situación se volvió más apremiante cuando, en Europa, el rey Fernando VII recuperó el trono y anunció su intención de reconquistar las colonias que habían iniciado procesos independentistas.
Frente a esta amenaza externa y con un mapa interno fragmentado por disputas entre provincias, las autoridades locales decidieron avanzar hacia una definición formal. El lugar elegido fue la ciudad de San Miguel de Tucumán, estratégica por su ubicación y lejanía de los focos más activos de conflicto.
El Congreso General Constituyente comenzó sus sesiones el 24 de marzo de 1816 con 33 diputados (de los 34 convocados). Representaban a las distintas provincias mediante una fórmula proporcional: un diputado cada 15.000 habitantes. Serían ellos quienes, luego de intensas deliberaciones, darían forma al acto fundacional de la república: el Día de la Independencia en Argentina.
Así fue la jornada en que nació la independencia
El 9 de julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas se reunieron en la Casa de Tucumán para tratar un tema que venía postergándose por semanas: la proclamación formal de la independencia. La sesión comenzó como cualquier otra, pero pronto tomaría un giro decisivo. El diputado Juan José Paso leyó la pregunta clave: “¿Si quieren que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli?”
El ambiente, cargado de solemnidad, se quebró cuando uno a uno los diputados expresaron con vehemencia su voto afirmativo. Francisco Narciso de Laprida, presidente del Congreso, encabezó la declaración formal, que quedó registrada en el acta redactada ese mismo día. La frase clave del texto establecía la decisión irrevocable de romper los “violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España” y de recuperar los derechos que les habían sido negados.
Pero la historia no terminó allí. Apenas diez días después, el 19 de julio, el diputado Pedro Medrano propuso una modificación de fondo en la fórmula del juramento. Quería evitar cualquier intento de restaurar una monarquía extranjera. Así, se añadió la célebre cláusula: “y de toda otra dominación extranjera”. Con ella, la voluntad de independencia quedaba blindada frente a cualquier futuro intento de sometimiento.

En paralelo, en las calles de Tucumán, el pueblo se agolpaba en los alrededores de la Casa Histórica. Se escuchaban vítores, banderas ondeaban en las fachadas y los gritos de “¡Viva la Patria!” se mezclaban con el eco de campanas. Había nacido el Día de la Independencia en Argentina.
Los nombres detrás de la libertad
Aunque se había convocado a 34 diputados, solo 29 estuvieron presentes el 9 de julio para firmar el acta. Entre los firmantes más destacados figuraban Francisco Narciso de Laprida (San Juan), quien presidió el Congreso; Mariano Boedo (Salta), vicepresidente; y los secretarios José Mariano Serrano (Charcas) y Juan José Paso (Buenos Aires). Representaban a diversas provincias, desde Buenos Aires hasta Jujuy, pasando por territorios hoy pertenecientes a Bolivia, como Mizque, Charcas y Chichas.
La lista de firmantes incluía nombres como Tomás Godoy Cruz (Mendoza), Pedro Ignacio de Castro Barros (La Rioja), Fray Justo Santa María de Oro (San Juan), y Antonio Sáenz (Buenos Aires), entre otros. Todos dejaron estampada su firma en un acta que afirmaba el carácter libre y soberano de la nueva nación.
Cinco diputados no estuvieron presentes ese día. José Moldes, de Salta, estaba detenido. Juan José Feliciano Fernández Campero, de Chichas, se encontraba en el frente militar. Pedro Buenaventura Carrasco, de Cochabamba, cumplía funciones en el Ejército del Norte. Miguel Calixto del Corro, de Córdoba, estaba en misión diplomática. Y Juan Martín de Pueyrredón, de San Luis, había viajado a Buenos Aires para asumir como Director Supremo.
El acta original fue redactada en el libro de sesiones públicas del Congreso. Sin embargo, ese libro se extravió, y su paradero se convirtió en un misterio histórico. Una copia, realizada a fines de julio por el secretario Serrano, se conserva hoy en el Archivo General de la Nación Argentina. Durante su traslado a Buenos Aires, el documento fue interceptado en Córdoba por una partida vinculada al general Artigas. Aunque no se produjo resistencia, el episodio dejó dudas sobre la custodia de ese símbolo fundacional.
Gracias a esa copia y a los registros diplomáticos, el contenido del acta sigue vigente. Una de sus versiones más difundidas es el facsímil acompañado por traducciones al quechua y al aimara, una muestra temprana de inclusión que da cuenta del alcance plural del Día de la Independencia en Argentina.
De las luchas del Congreso a los festejos populares
Aunque la declaración se firmó el 9 de julio, la celebración popular se pospuso un día. La sesión se había extendido hasta altas horas de la noche y no hubo tiempo para actos públicos. Fue el 10 de julio cuando se realizó una misa en el templo de San Francisco, a la que asistieron los principales referentes de la sociedad tucumana. Más tarde, el 21 de julio, se llevó a cabo un acto multitudinario en el Campo de Carreras, lugar emblemático por haber sido escenario de la Batalla de Tucumán.
Allí, entre hombres, mujeres y niños, se vivió una verdadera fiesta popular. El general Manuel Belgrano y el gobernador Bernabé Aráoz pronunciaron discursos que exaltaron el valor de los combatientes y convocaron a la ciudadanía a sostener el proceso revolucionario. Fue la primera vez que el pueblo apropiaba simbólicamente el Día de la Independencia en Argentina como algo propio.
Con el tiempo, las conmemoraciones fueron variando. En 1826, el presidente Bernardino Rivadavia suspendió los festejos. Fueron restaurados en 1835 por Juan Manuel de Rosas mediante decreto. El centenario, en 1916, se celebró sin invitados internacionales por la Primera Guerra Mundial, y en 1966, los planes del presidente Arturo Illia fueron interrumpidos por un golpe militar días antes del sesquicentenario.
Hoy, el legado de aquel día se conserva y se expone en espacios patrimoniales como el Museo Histórico Nacional, que guarda piezas emblemáticas: una escribanía de plata utilizada en la firma del acta, retratos de los congresales, y la acuarela “9 de Julio de 1816” de Antonio González Moreno, que recrea la escena de la declaración. La Casa Histórica de Tucumán, recientemente renovada, suma ahora nuevos recursos inclusivos como traducciones en quechua y aimara, audioguías, realidad aumentada y acceso universal.
Las celebraciones actuales también abrazan el arte. Conciertos, obras teatrales y desfiles musicales ocupan los espacios culturales del país cada 9 de julio, mientras la historia se reescribe una y otra vez desde el presente.
Un legado que sigue escribiéndose
El Día de la Independencia en Argentina no es solo una efeméride ni una página fija en los libros de historia. Es un acontecimiento vivo, resignificado año tras año por quienes lo conmemoran en aulas, plazas, museos y hogares. Lo que ocurrió en Tucumán en 1816 no fue solo una ruptura con la corona española: fue una afirmación colectiva de identidad, un gesto político que eligió el camino de la autodeterminación en tiempos inciertos.
La fuerza de ese acto fundacional no reside únicamente en sus protagonistas ni en el papel firmado, sino en su capacidad para ser transmitido y reinterpretado por generaciones sucesivas. Desde los objetos que se conservan en los museos hasta las celebraciones que llenan auditorios y calles, la independencia sigue convocando emociones y reflexiones profundas.
En un mundo donde los símbolos se transforman y los relatos se revisan, el legado del 9 de julio se mantiene firme: el de un pueblo que eligió su destino, y que cada año vuelve a declararse libre, por convicción y por memoria.
ℹ️
Si tienes dudas sobre este contenido, puedes solicitar las fuentes utilizadas para su desarrollo en nuestra zona de contacto adjuntando la URL de esta misma.